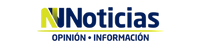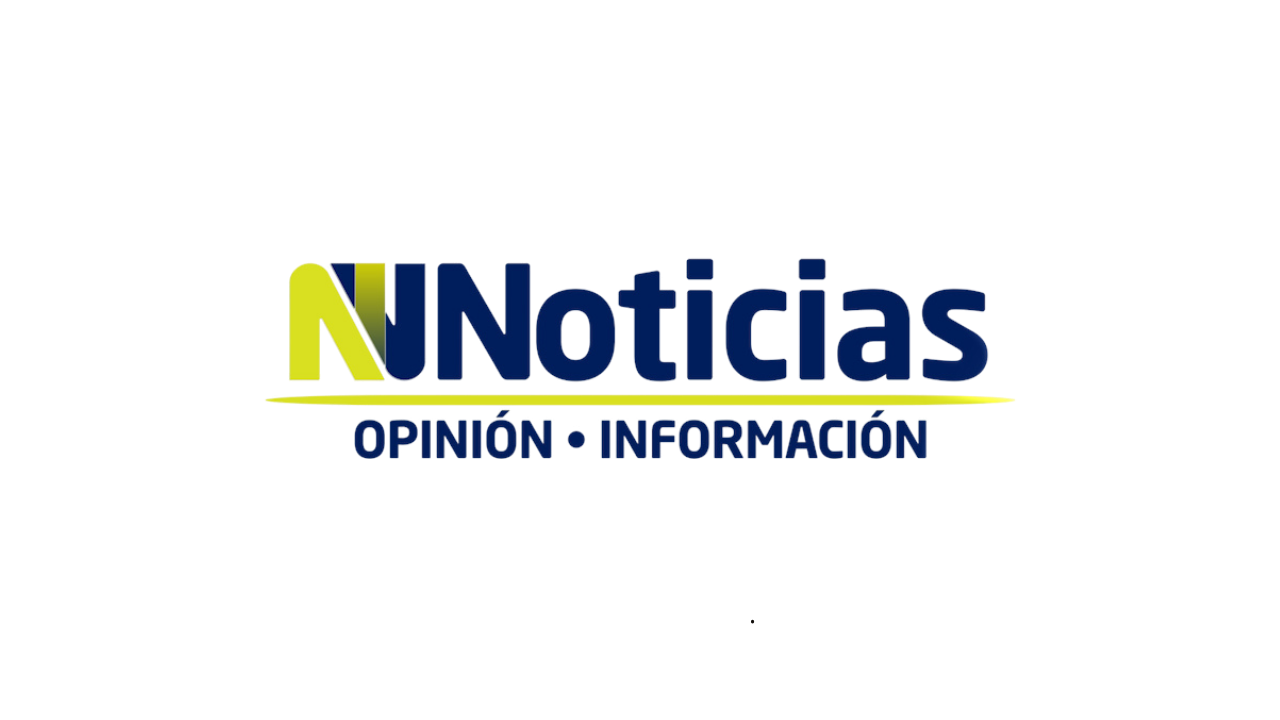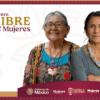Por Gladys Pérez Maldonado
Cada 10 de septiembre, organismos internacionales nos recuerdan que el suicidio es prevenible. Se encienden velas, se difunden campañas y se repiten frases de apoyo. Sin embargo, más allá de los gestos simbólicos, la realidad es dura,en México y en el mundo seguimos sin dar respuestas suficientes a una de las principales emergencias de salud pública.
Las cifras son contundentes y deberían sacudir cualquier indiferencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 700 mil personas mueren cada año por suicidio en el planeta. En México, el INEGI reportó más de 9 mil muertes en 2023, lo que equivale a un promedio de 25 al día. La mayoría son jóvenes entre 15 y 29 años. Detrás de cada número hay historias de dolor, familias fragmentadas y comunidades marcadas por el silencio. Y, aun así, el tema sigue en los márgenes de la discusión pública.
Con cada Día Mundial para la Prevención del Suicidio se repite el mismo guion: mensajes de no estás solo, números de emergencia y campañas de concientización. Por supuesto, estos esfuerzos son importantes, pero resultan insuficientes si no se acompañan de políticas públicas sólidas y de una verdadera inversión en salud mental.
En México, menos del 2% del gasto en salud se destina a este rubro, y de ese porcentaje, la mayoría se canaliza a hospitales psiquiátricos. La prevención comunitaria, la atención en escuelas, la capacitación de personal médico de primer contacto y la disponibilidad de psicólogos en centros de salud siguen siendo una excepción y no la regla. Es decir, preferimos apagar incendios antes que construir sistemas de protección.
Lo preocupante es que el discurso oficial celebra cada pequeña iniciativa como si fuera suficiente. Se presume la existencia de líneas telefónicas de apoyo, cuando en realidad están rebasadas, con pocos profesionales y tiempos de espera que desincentivan la búsqueda de ayuda. Se promueven talleres en algunas escuelas, pero no existe un programa nacional articulado que integre educación, salud y bienestar social. En este terreno, la improvisación mata.
Hablar de suicidio y salud mental sigue siendo un tabú en muchas familias y comunidades. A las personas con depresión se les acusa de débiles o de no poner de su parte. Se prefiere esconder el problema antes que enfrentarlo, como si callar fuera un remedio. Ese estigma es, quizás, la barrera más difícil de derribar.
La soledad es otro factor decisivo. Paradójicamente, en una época hiperconectada, la juventud vive cada vez más aislada. Las redes sociales, que podrían ser un espacio de acompañamiento, se convierten en escenarios de comparación, hostigamiento y presión. A esto se suman la precariedad laboral, la violencia cotidiana y la falta de expectativas de futuro. De verdad sorprende que el suicidio sea ya la cuarta causa de muerte en los jóvenes del mundo.
No podemos dejar de señalar la responsabilidad de los medios de comunicación y de la clase política. Mientras algunos noticieros tratan el suicidio con morbo o sensacionalismo, otros prefieren ignorarlo. Informar de manera responsable significa visibilizar el problema, explicar sus causas y, sobre todo, difundir los recursos disponibles para la prevención. La prensa tiene un papel crucial en transformar el estigma en conciencia social.
La clase política, por su parte, parece más interesada en inaugurar hospitales generales o anunciar obras de infraestructura que en garantizar la salud mental como un derecho humano. La prevención del suicidio exige voluntad política, presupuestos claros y rendición de cuentas. No basta con discursos emotivos un día al año; se necesita un compromiso real de largo plazo.
Los datos muestran que la mayor parte de los suicidios ocurre en jóvenes. Aun así, nuestras escuelas siguen más preocupadas por llenar exámenes estandarizados que por cuidar la salud emocional del alumnado. No se trata de convertir a los maestros en psicólogos, pero sí de darles herramientas para detectar señales de alerta y acompañar a quienes lo necesitan.
Programas escolares de apoyo psicosocial, capacitación docente, espacios seguros de expresión emocional y articulación con servicios de salud deberían ser obligatorios. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las escuelas carecen de psicólogos de planta, y las pocas intervenciones que existen dependen de voluntades locales más que de un plan nacional.
La prevención del suicidio no puede dejarse exclusivamente en manos de médicos y psicólogos. La familia, los amigos, los compañeros de trabajo y la comunidad son piezas clave para detectar cambios de conducta, escuchar sin juzgar y acompañar en momentos de crisis. Reconocer frases como no encuentro sentido a nada o preferiría no estar aquí no es exagerar, es estar atentos a señales que podrían salvar vidas.
Sin embargo, esta responsabilidad colectiva no exime al Estado. El acceso a salud mental debe ser universal, gratuito y de calidad, al mismo nivel que la atención a enfermedades físicas. No es un privilegio, es un derecho.
El problema es complejo, pero no irresoluble. México necesita un Plan Nacional de Prevención del Suicidio y Salud Mental, con recursos garantizados, metas claras y evaluación permanente. No más parches aislados, sino una estrategia integral que incluya: Inversión suficiente: aumentar el presupuesto en salud mental al menos al 5% del gasto total en salud en los próximos cinco años; Capacitación obligatoria para docentes, médicos de primer contacto y policías en detección temprana de crisis emocionales; Indicadores de evaluación pública: reducción anual del 10% en las tasas de suicidio en población joven; incremento del número de consultas psicológicas en el primer nivel de atención; tiempos de respuesta menores a 3 minutos en líneas de crisis; y, Campañas permanentes contra el estigma, con participación de medios, universidades y organizaciones civiles.
La prevención del suicidio no puede reducirse a un eslogan ni a una llamada de emergencia. Requiere una transformación profunda en la manera en que entendemos y valoramos la salud mental. Mientras sigamos destinando migajas presupuestales, permitiendo que el estigma persista y dejando a la juventud en la orfandad emocional, seguiremos lamentando cifras que se repiten año con año.
Hablar de suicidio es incómodo, pero más incómodo debería ser la indiferencia. Cada vida perdida es un recordatorio de que como sociedad llegamos tarde. Este Día Mundial no debería ser un acto protocolario, sino un punto de inflexión: o asumimos la salud mental como prioridad nacional con compromisos verificables, o seguiremos contando muertos en silencio.
La prevención está en nuestras manos, pero sobre todo en nuestras decisiones colectivas. Desde esta trinchera nos preguntamos ¿tendremos el valor de pasar del discurso a los hechos?…