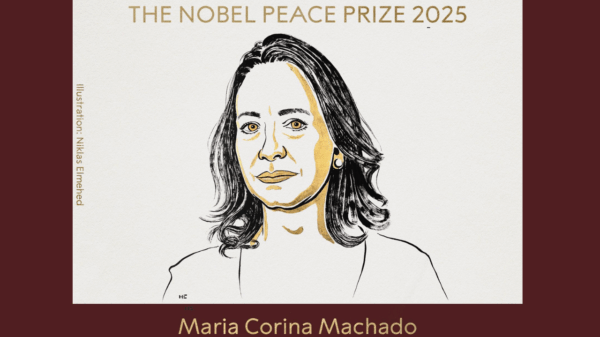Por Art1llero
Hay cuentos que se cuentan como bromas, pero que en el fondo son tragedias. Uno de ellos, muy popular en sobremesas mexicanas, narra el encuentro entre dos políticos: John, un estadounidense, y Juan, un mexicano.
John invita a Juan a su rancho en Texas, hecho –le presume– con los recursos que gestionó para la construcción de un freeway que le muestra a Juan desde el mirador de su enorme mansión. Un año después, Juan le devuelve la invitación y presume un rancho tres veces mayor en las montañas de Veracruz; cuando John pregunta por el origen de semejante propiedad, Juan señala el horizonte, John, confundido, no ve ninguna autopista. “Exacto”, responde Juan. Y se sirve otro trago de tequila.
El chiste, como tantos en México, funciona como una radiografía de la política nacional; reímos para no llorar. Porque detrás de la ocurrencia hay una certeza amarga, gran parte de la riqueza de nuestra clase política no proviene del trabajo honesto, ni de la eficiencia en la gestión, ni de una visión estratégica, sino del desvío sistemático de los recursos públicos.
Corrupción, impunidad y cinismo, la trinidad que explica cómo se vacían las arcas del Estado mientras se llenan las cuentas personales.
Y no es una abstracción, es tangible. Basta recorrer cualquier ciudad del país para encontrar rastros del saqueo: puentes sin terminar, calles deshechas, hospitales sin medicinas, escuelas sin techo, bibliotecas cerradas, luminarias fundidas, colonias inundadas cada temporada de lluvias. Cada bache es una promesa rota, cada obra inconclusa, un expediente perdido, cada carencia, una coartada disfrazada de “austeridad”.
Pero hay más, la corrupción ya no se esconde, se institucionaliza. En muchos casos, ni siquiera se disimula, se blindan procesos, se maquillan auditorías, se fabrican licitaciones simuladas; se inauguran edificios antes de tiempo, se cortan listones antes de que haya obras. Y cuando hay escándalo, viene el silencio. El pacto tácito de protección entre quienes hoy gobiernan y quienes ayer también lo hicieron; porque al final, la clase política mexicana –más allá de colores– suele cuidarse a sí misma.
La corrupción no es un problema administrativo, sino estructural. No se soluciona con discursos ni con cambios de nombre a las dependencias. Se combate con instituciones sólidas, transparencia real, justicia efectiva y voluntad política auténtica.
Nada de eso se logra cuando los puestos se reparten por lealtad y no por capacidad. Y mucho menos cuando la obra pública se ve como un medio de enriquecimiento y no como una inversión en bienestar.
Ejemplos sobran, pero algunos ofenden por su desvergüenza. Una remodelación de un estadio reportada en más de 1,600 millones de pesos –una de las obras más costosas del sexenio–, que presenta desde fallas estructurales hasta deficiencias de diseño, materiales de baja calidad y una ejecución más propia de una maqueta improvisada que de un proyecto profesional, es la ilustración perfecta de lo que está podrido.
Y mientras tanto, seguimos contando cuentos. Aunque hace tiempo que dejaron de hacernos gracia.