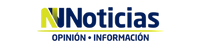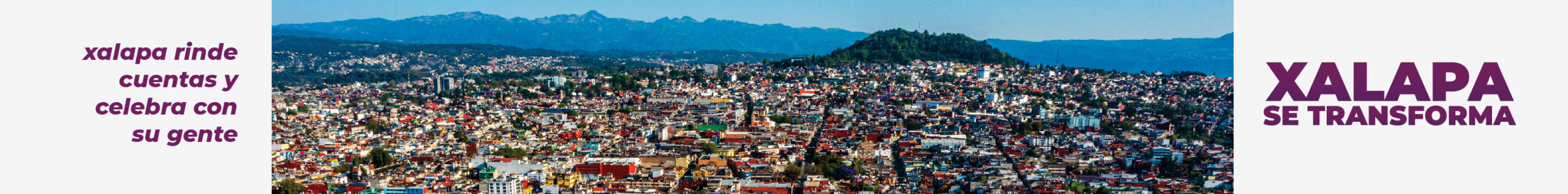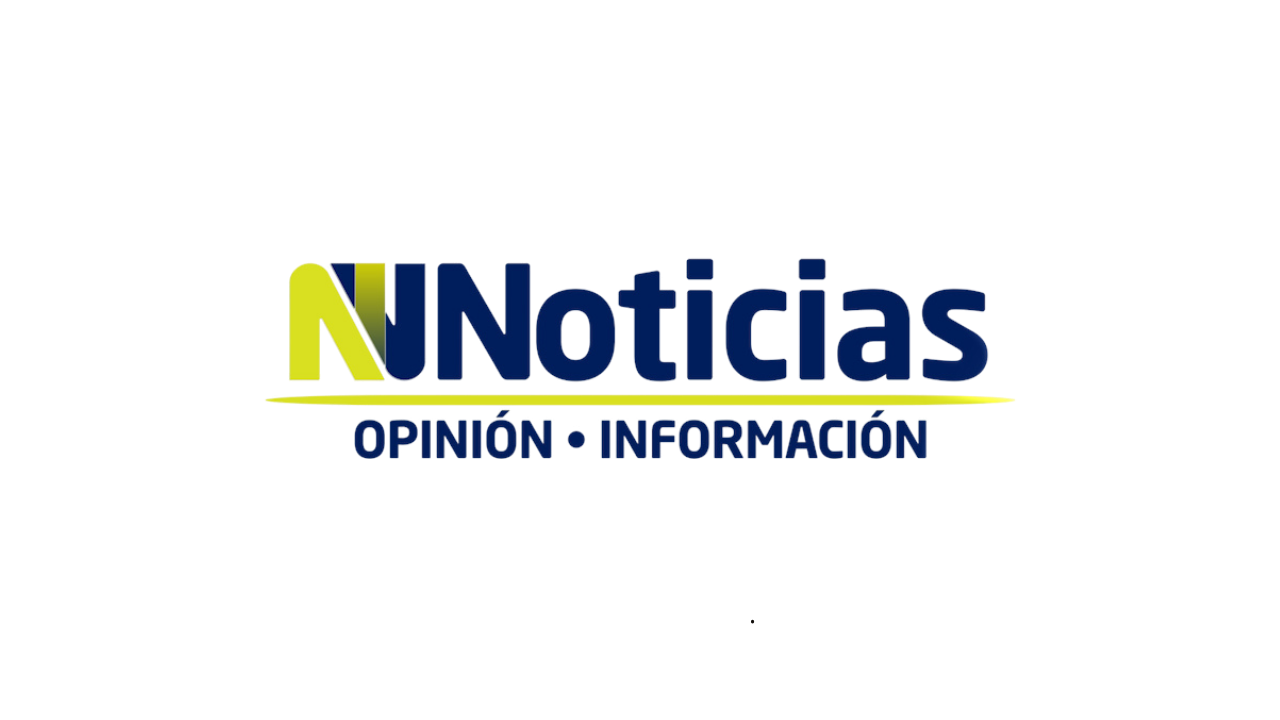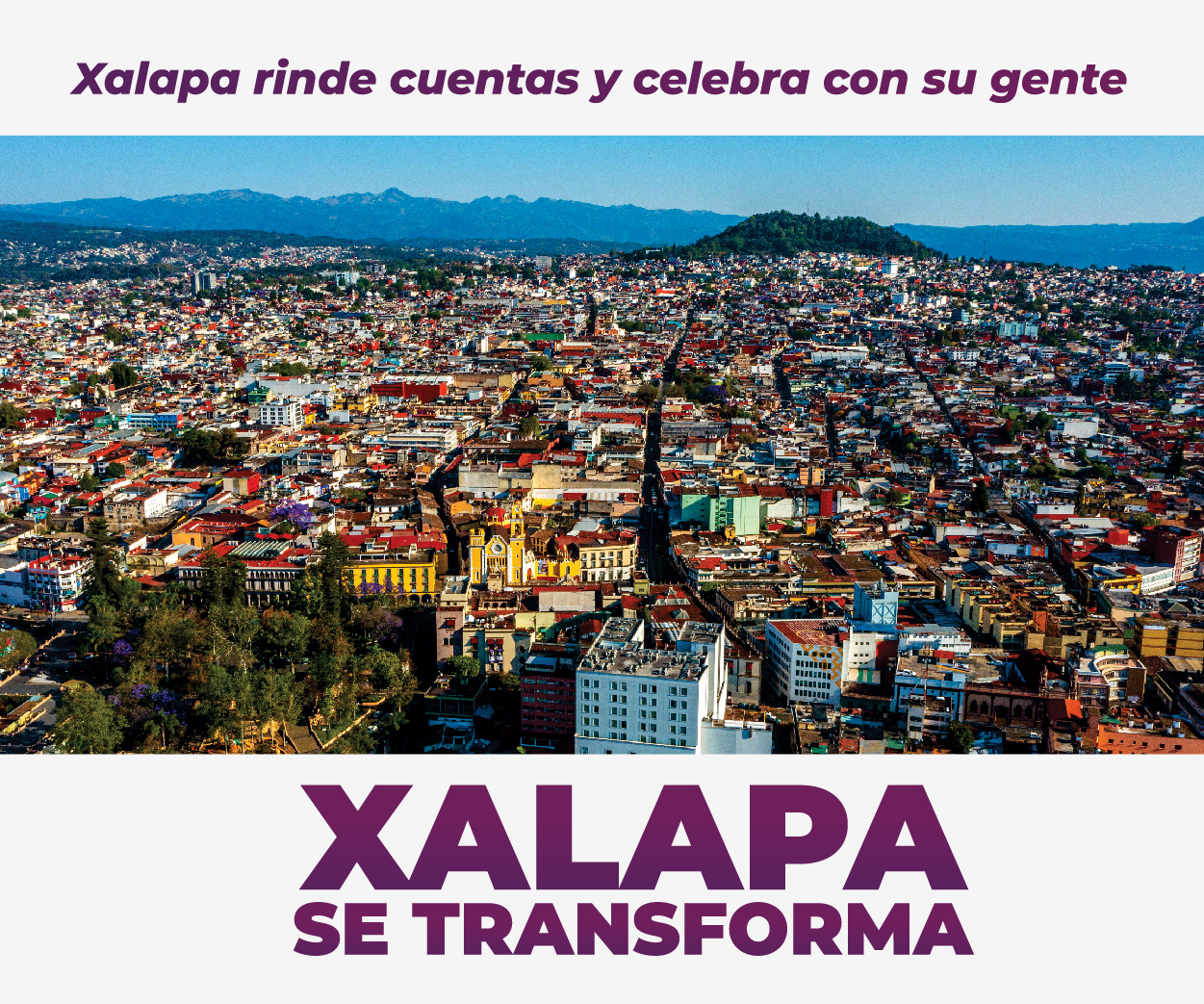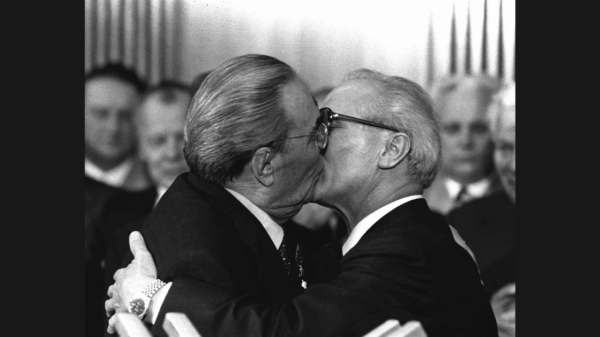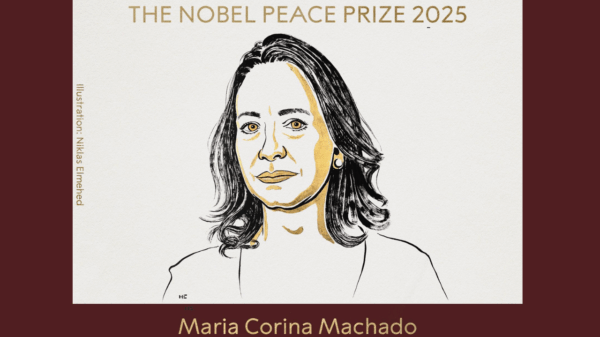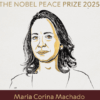El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral han cruzado una línea peligrosa. Al sancionar a Karla Estrella –una ciudadana sin cargo público, sin poder político, sin plataformas masivas, sin fuero ni inmunidad– por expresar una opinión crítica en la red social X (antes Twitter), no solo han distorsionado el concepto de violencia política de género, han instalado un precedente preocupante para la vida democrática del país.
Karla, una ama de casa, publicó un tuit cuestionando la legitimidad de la candidatura de una mujer que, según ella, fue impulsada por su esposo diputado. La expresión puede ser incómoda, incluso burda o molesta, pero ¿constituye violencia política de género? ¿Dónde termina la crítica ciudadana –fundamento de cualquier democracia– y dónde comienza la violencia institucionalmente sancionable?
Las medidas impuestas por el tribunal son desproporcionadas, más propias de un régimen de castigo ejemplarizante que de una autoridad preocupada por educar y generar cultura cívica. Además de una multa económica, Karla deberá disculparse públicamente durante 30 días consecutivos, leer bibliografía especializada, tomar un curso sobre género, publicar un extracto de la sentencia en su perfil de X y permanecer inscrita durante 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. La severidad de esta sentencia evoca más un linchamiento público burocrático que una respuesta proporcional a una falta real.
Más grave aún es el antecedente que se genera, si cuestionar la trayectoria, vínculos o relaciones de poder de una candidata puede ser interpretado como violencia de género, entonces el escrutinio sobre figuras públicas, en especial mujeres con cargos o aspiraciones, quedará atrapado en una zona gris donde la crítica legítima será autocensurada por miedo a ser sancionada. No se trata de negar que la violencia política de género existe –porque existe, y es real, cruda, cotidiana y estructural–, sino de advertir que su banalización convierte una causa justa en un instrumento autoritario.
El problema no es solo legal, sino también conceptual y político. El marco normativo que rige la violencia política de género está siendo interpretado de forma extensiva, ambigua y, en ocasiones, ideológicamente cargada. Se aplica sin distinción entre actores políticos y ciudadanos comunes; se confunde la crítica con la violencia; se diluyen los principios de libertad de expresión bajo un barniz protector que termina por ahogar el debate público.
La paradoja es perversa: para proteger a las mujeres en política, se amenaza uno de los pilares esenciales para su ejercicio pleno y legítimo del poder: el derecho de todos los ciudadanos a cuestionarlas, señalarlas, debatirlas, como ocurre con cualquier figura pública, hombre o mujer. Feminismo no es impunidad institucional ni privilegio discursivo. Igualdad es también asumir el riesgo del debate.
Lo que está en juego no es la reputación de una usuaria de redes sociales, es el derecho de toda la sociedad a ejercer la palabra sin miedo, a participar activamente en lo público, a exigir cuentas a quienes se postulan para ejercer el poder.
Un país donde opinar te convierte en sospechoso, donde disentir puede derivar en sanción, donde una crítica en redes se castiga como si fuera un delito de odio, es un país que comienza a dejar de ser democrático.
Los tribunales y órganos electorales deberían defender la libertad, no amputarla con resoluciones moralizantes. De lo contrario, la política dejará de ser el arte de lo público para convertirse en el arte de lo intocable. Y entonces sí, habremos perdido mucho más que un juicio, habremos cedido al silencio como única forma segura de participación.