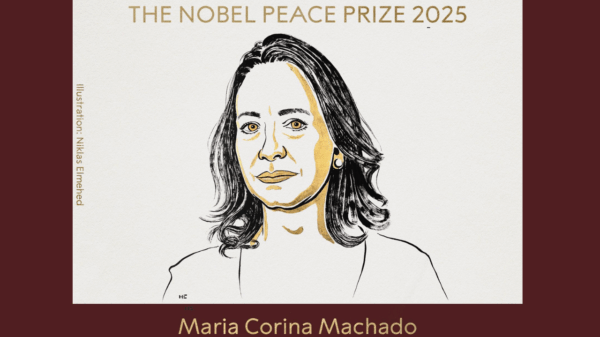Por Art1llero
La iniciativa de ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada por el Ejecutivo Federal y actualmente en análisis en el Senado representa un parteaguas en la historia regulatoria de los medios de comunicación en México.
Bajo el argumento de modernizar el marco legal tras la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), esta propuesta otorga a la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) un conjunto de facultades que, más que fortalecer la regulación del sector, concentran el poder en un solo organismo, sin los contrapesos necesarios en una democracia funcional.
Es cierto que el Estado mexicano, a lo largo de su historia, ha mantenido la facultad última de otorgar, renovar o cancelar concesiones en radio y televisión. También es cierto que en ocasiones, estas decisiones han estado motivadas por intereses políticos y no técnicos.
Sin embargo, hasta ahora existía un marco jurídico y procedimental –con instancias autónomas como el IFT y la posibilidad de acudir a tribunales– que permitía a los concesionarios defenderse, ampararse y argumentar desde la legalidad.
Lo que plantea la nueva iniciativa rompe con ese equilibrio. Al colocar a la ATDT como órgano central para la regulación, supervisión, vigilancia, inspección y coordinación de políticas públicas en telecomunicaciones y radiodifusión, subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo, se borra de un plumazo cualquier posibilidad real de arbitraje independiente.
En los hechos, se está otorgando al gobierno federal la capacidad de ejercer un control total sobre el ecosistema mediático concesionado.
Esto no es solo un problema técnico o administrativo. Estamos ante un riesgo estructural para la libertad de expresión y el derecho a la información. Si el organismo que define qué se puede transmitir, cómo se regula el espectro, quién mantiene o pierde una concesión, y qué contenidos podrían considerarse violatorios de “intereses públicos” responde directamente al Ejecutivo, entonces las garantías democráticas se diluyen.
El contexto no es menor. En tiempos de polarización política, de enfrentamientos constantes entre el poder y los medios de comunicación críticos, y de señalamientos constantes desde la tribuna presidencial contra periodistas y concesionarios, darle al Estado una herramienta de control tan poderosa no es una señal de apertura, sino de cerrazón.
Los promotores de la iniciativa argumentan que se trata de una reforma necesaria para digitalizar al país, garantizar conectividad en zonas marginadas y mejorar la eficiencia gubernamental. Son objetivos loables, pero no justifican que se sacrifique la autonomía institucional, ni que se otorgue poder sin vigilancia, mucho menos cuando ese poder puede ser utilizado para condicionar, silenciar o castigar voces disidentes.
El debate que hoy se lleva a cabo en el Senado no es meramente técnico, es profundamente político y democrático. Se trata de decidir qué tipo de país queremos: uno donde el control de los medios esté en manos de una entidad supeditada al gobierno en turno, o uno donde el pluralismo, la crítica y la diversidad informativa tengan un espacio real, protegido por normas e instituciones autónomas.
La ATDT no puede convertirse en juez y parte. Se requiere un diseño institucional que preserve la autonomía técnica, con reglas claras y supervisión efectiva. De lo contrario, esta nueva ley no será un paso hacia la transformación digital del país, sino un retroceso en materia de libertades. Y en democracia, ese precio es demasiado alto.