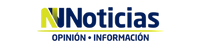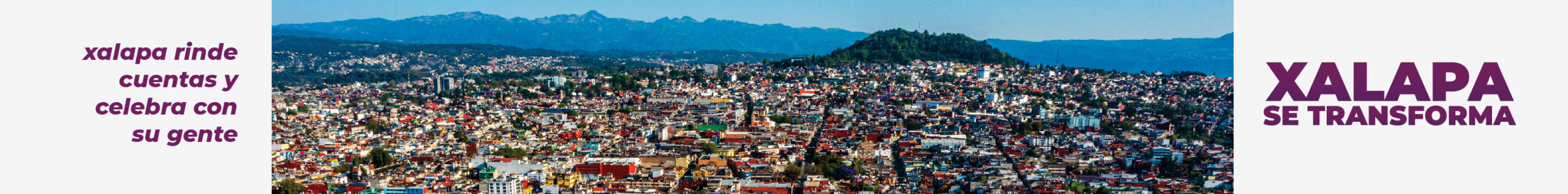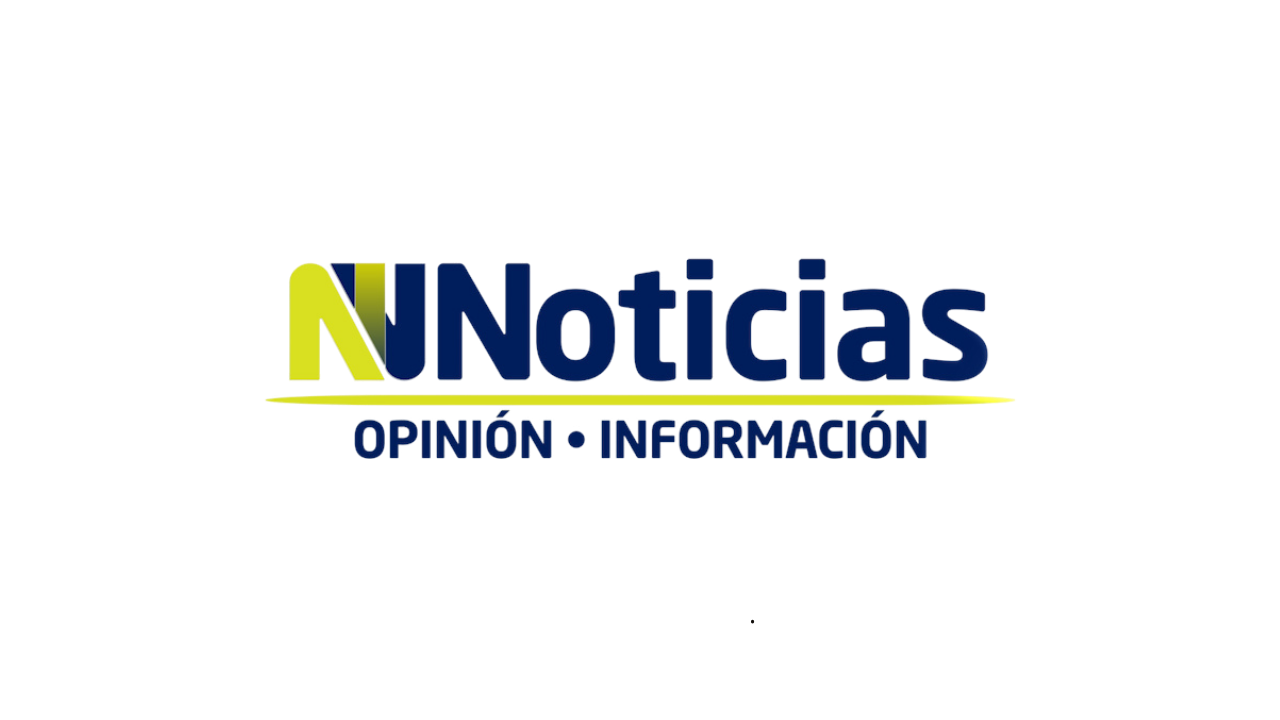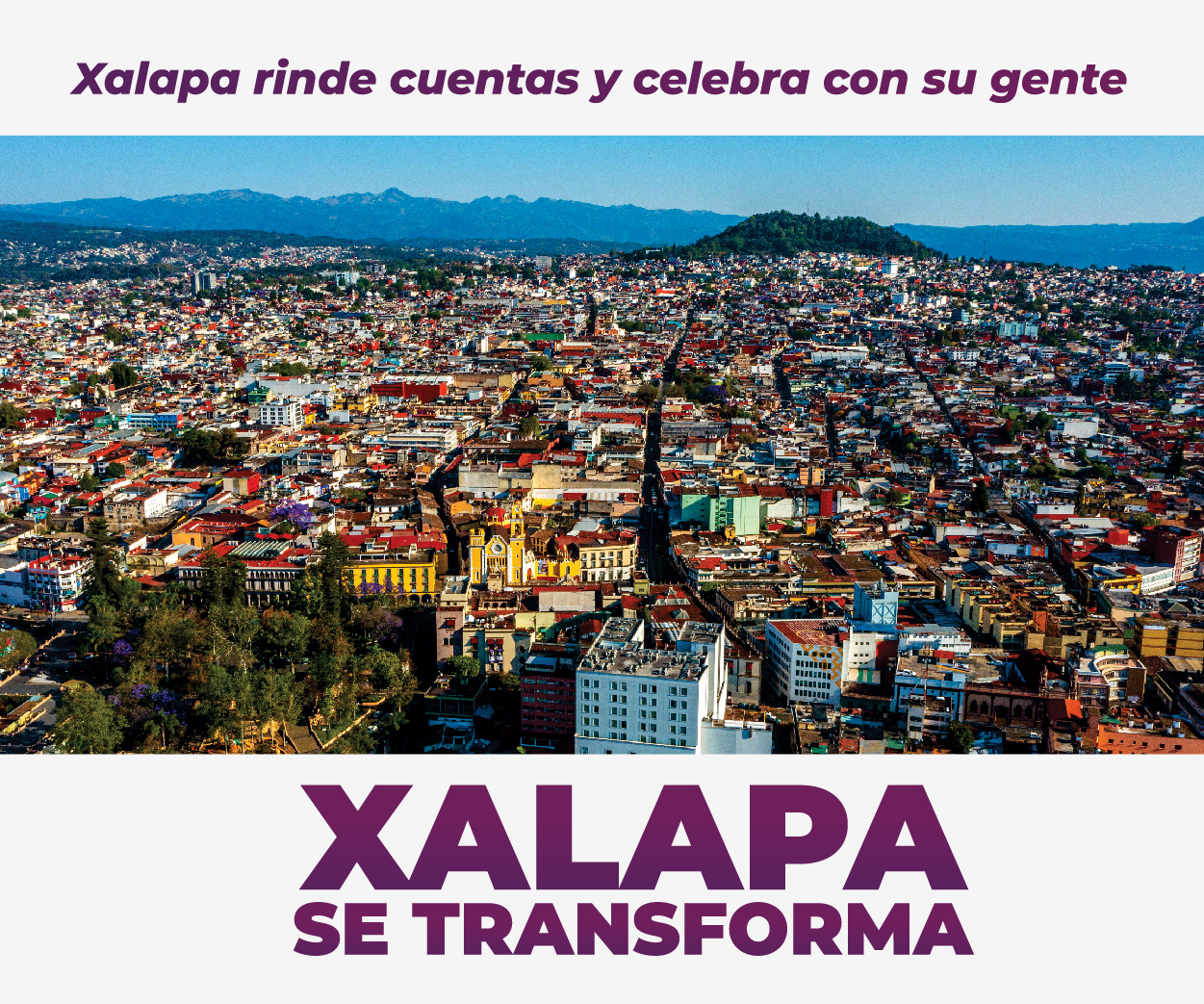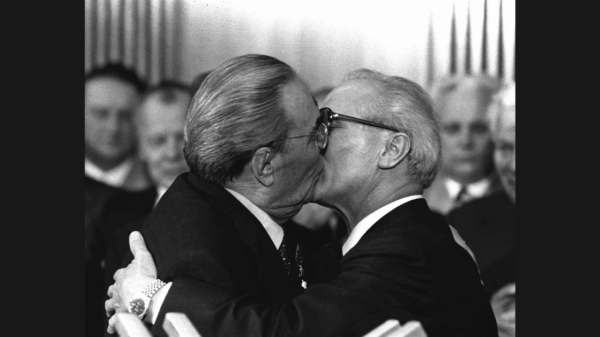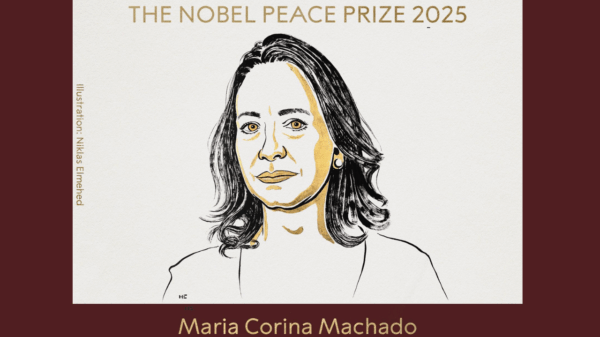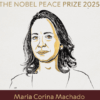Por Art1llero
La reciente transmisión en televisión abierta mexicana de anuncios producidos por el gobierno de Donald Trump, con un mensaje claro y contundente contra la migración indocumentada, ha generado un amplio debate público que no puede ser ignorado.
Emitidos durante partidos de fútbol y programas de máxima audiencia, los spots –firmados por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem– apelan al miedo y a la firmeza como parte de una estrategia de campaña que busca reafirmar una postura nacionalista y restrictiva en materia migratoria.
El hecho de que estos mensajes hayan llegado a la audiencia mexicana abre una discusión más profunda y compleja sobre soberanía, ética en los medios y libertad de expresión.
En un primer nivel, es comprensible el malestar de amplios sectores sociales y políticos frente a estos contenidos. México es, históricamente, un país de migrantes. Muchos de nuestros connacionales viven en Estados Unidos, y una parte importante de ellos se encuentra en situación irregular.
Verlos señalados o estigmatizados desde la pantalla mexicana, a través de un mensaje patrocinado por un gobierno extranjero, puede ser percibido no solo como una falta de sensibilidad, sino como un acto que roza la contradicción con los principios humanitarios que el país ha defendido en distintos foros internacionales.
La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido rápida, anunció una reforma constitucional para prohibir la difusión de propaganda extranjera en medios nacionales. La iniciativa busca restituir un artículo eliminado en 2014, durante la administración de Enrique Peña Nieto, que abría la puerta a este tipo de contenidos bajo la lógica de un mercado más abierto y globalizado.
El debate no es tan simple como parece. Por un lado, es válido defender la soberanía mediática y proteger a la sociedad mexicana de narrativas externas que puedan resultar ofensivas o contraproducentes para nuestra realidad.
Por otro, también hay que considerar los principios de libertad de expresión y pluralismo informativo. ¿Dónde trazamos la línea entre lo que debe y no debe transmitirse? ¿Debe el Estado tener la facultad de censurar contenidos con base en su origen? ¿Y qué implicaciones tendría eso para los medios y su independencia editorial?
Es importante recordar que la televisión abierta opera bajo un régimen de concesiones públicas. Eso implica una responsabilidad social y un marco regulatorio específico, que no necesariamente aplica con la misma fuerza en medios digitales o privados.
La discusión también debe incluir a los propios concesionarios: ¿qué criterios editoriales están usando para aceptar o rechazar ciertos mensajes? ¿Cuál es el papel de la ética empresarial frente a campañas polémicas, aún si son legales?
Este episodio puede ser una oportunidad valiosa para revisar con serenidad y profundidad, los mecanismos que rigen la comunicación en nuestro país; no se trata de adoptar una postura maniquea o de señalar culpables automáticos, sino de reflexionar colectivamente sobre los límites entre soberanía, libertad, ética y negocio.
Quizás el reto más importante sea ese: construir un ecosistema mediático que respete la diversidad, proteja a los sectores vulnerables y no renuncie a los valores fundamentales de la democracia, en un mundo cada vez más interconectado, pero también más polarizado.
La pregunta de fondo no es si deben o no transmitirse estos anuncios. La verdadera pregunta es: ¿qué tipo de diálogo público queremos promover en nuestra sociedad?