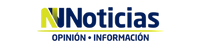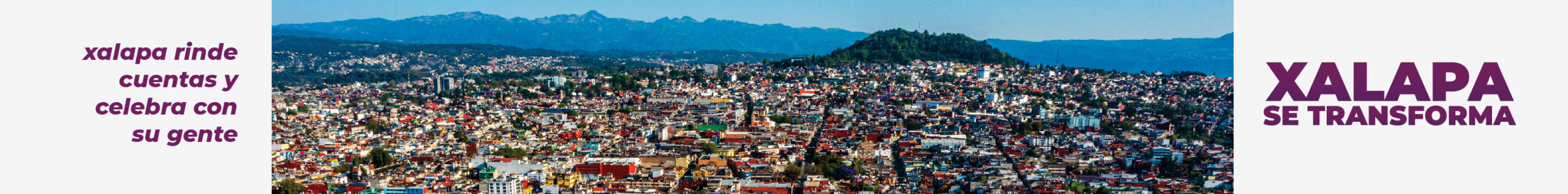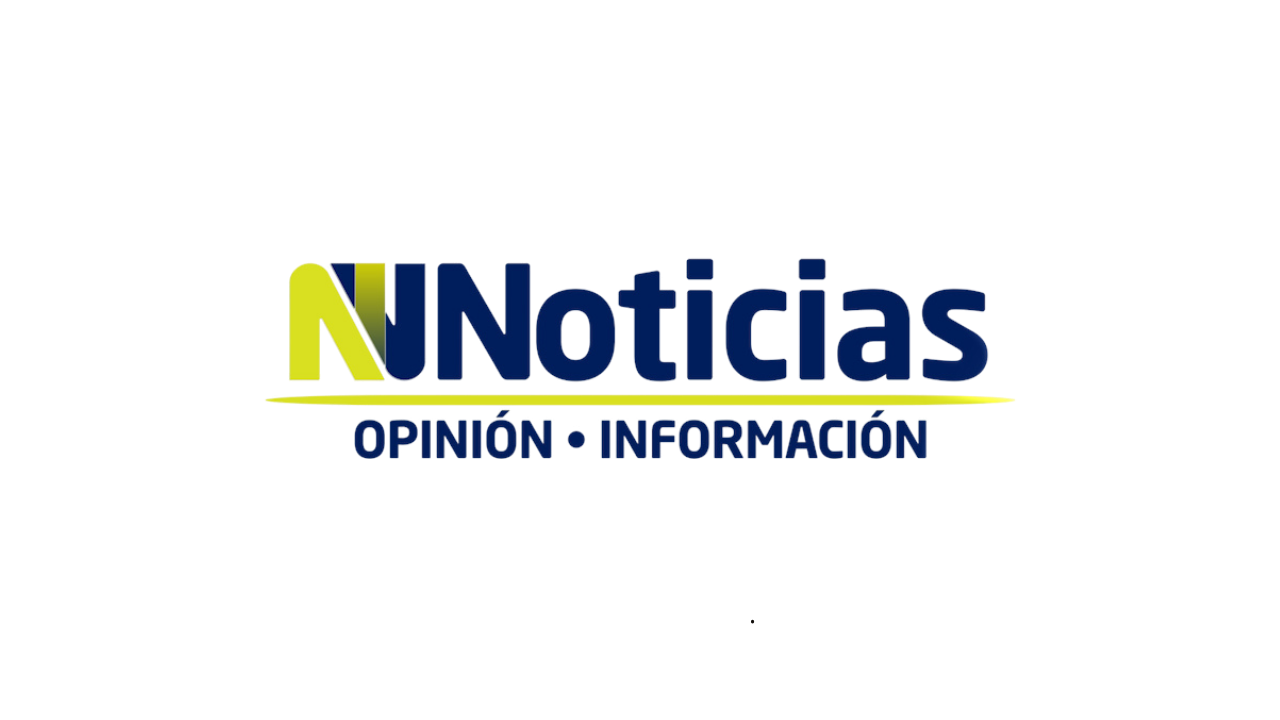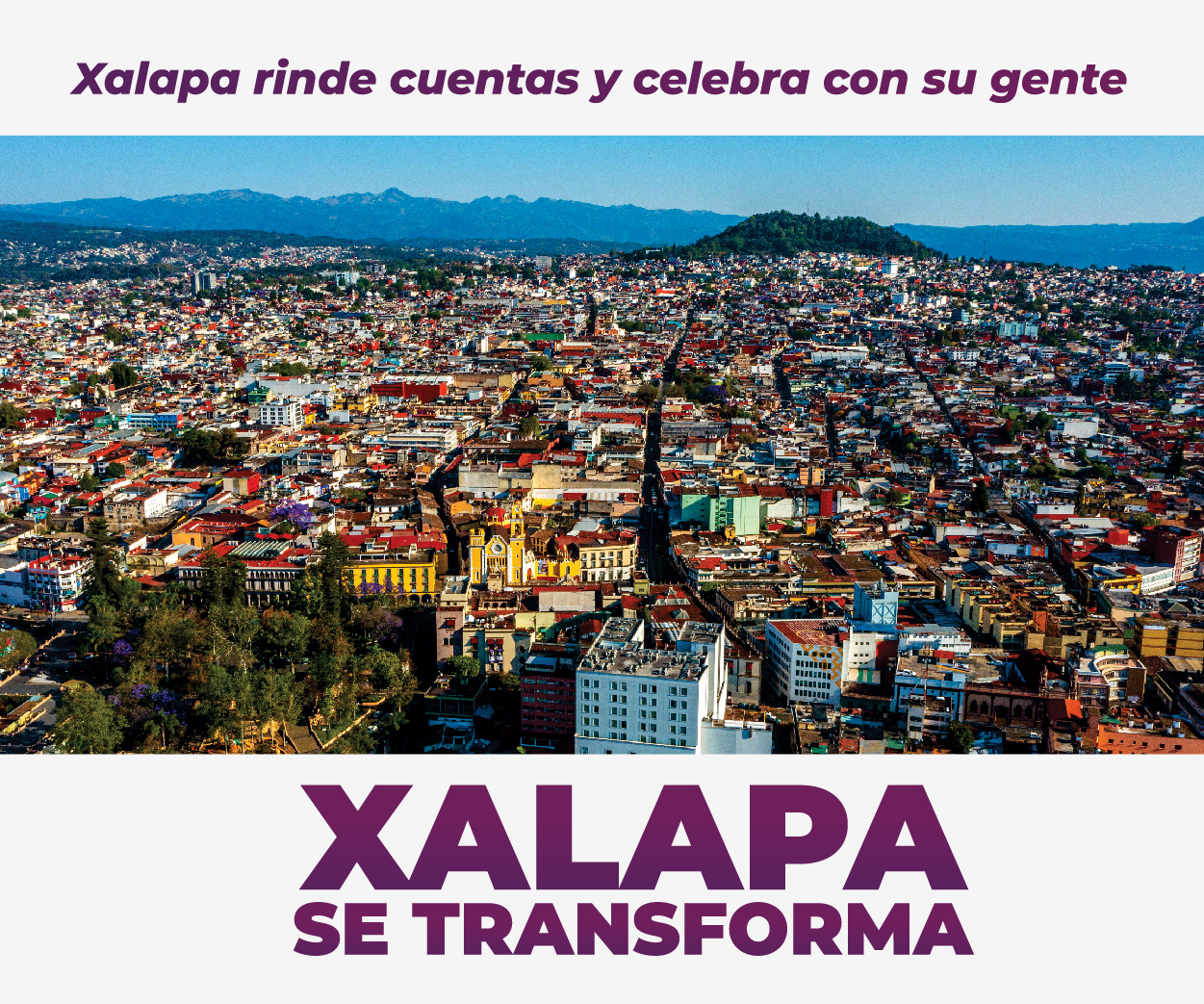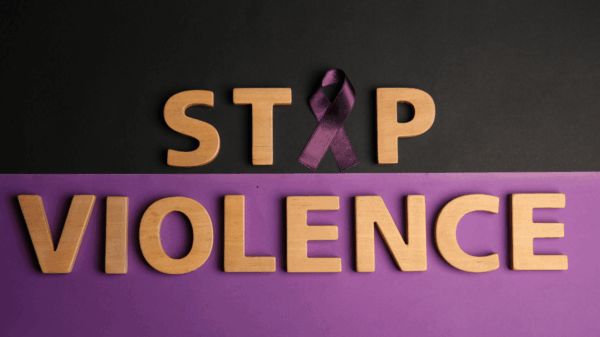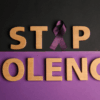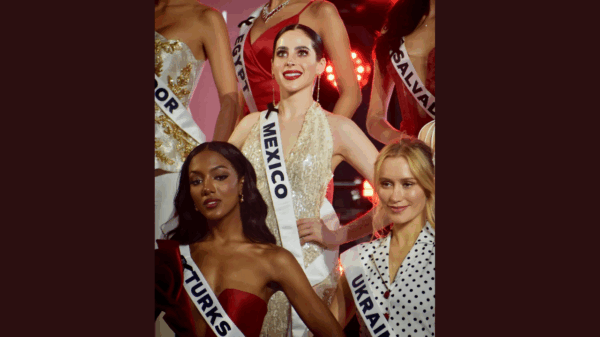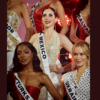Alguien como tú.
Gladys Pérez Maldonado
El 9 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994. Este artículo examina la situación de las comunidades indígenas en México a partir de datos estadísticos recientes, con un enfoque en la dimensión socioeconómica, educativa, lingüística y jurídica, destacando los retos pendientes para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
México es reconocido como un país pluricultural, tal como lo establece el artículo 2° constitucional, con base en sus pueblos indígenas. Sin embargo, las cifras actuales revelan que la distancia entre el reconocimiento normativo y la realidad cotidiana sigue siendo amplia, esta fecha, más que un acto conmemorativo, representa una oportunidad para evaluar los avances y las deudas históricas hacia estas comunidades.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, 2023), 39.2 millones de personas se reconocen como indígenas, de las cuales 7.4 millones hablan una lengua originaria y 7 millones cumplen ambas condiciones (INEGI, 2025). La distribución geográfica muestra una mayor concentración en Oaxaca (26.3 %), Yucatán (24.3 %) y Chiapas (22.4 %), mientras que estados como Colima (0.4 %), Zacatecas (0.2 %) y Aguascalientes (0.04 %) presentan proporciones mínimas.
Este dato es relevante porque más del 30 % de quienes se autodefinen como indígenas ya no hablan su lengua ancestral, fenómeno que, evidencia un proceso de erosión cultural que se intensifica por la migración, la escolarización monolingüe y la discriminación lingüística.
El acceso a la educación es un indicador clave del desarrollo humano, entre la población indígena de 15 años o más, el 19.1 % es analfabeta, frente al 2.8 % en la población no indígena (INEGI, 2025). Asimismo, el acceso a estudios superiores es hasta seis veces menor para las comunidades indígenas (ENADIS, 2022).
En el ámbito socioeconómico, las entidades con mayor población indígena —Chiapas y Oaxaca— registran tasas de pobreza del 76.4 % y 66.4 %, respectivamente según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2024). Esta condición limita el ejercicio efectivo de derechos y perpetúa un círculo de desigualdad que el marco legal aún no logra romper.
México es uno de los países con mayor riqueza lingüística, con 68 agrupaciones y más de 60 lenguas vivas, siendo las más habladas el náhuatl, maya, tseltal y tsotsil de acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Sin embargo, 31 de ellas se encuentran en riesgo crítico de extinción, como el ku’ahl y kiliwa en Baja California, o el ayapaneco en Tabasco.
La pérdida de lenguas no solo implica un daño cultural, sino también la desaparición de sistemas de conocimiento asociados a la biodiversidad, la medicina tradicional y la historia oral. La preservación lingüística, por lo tanto, debe ser considerada una política pública prioritaria.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Estadística (INEGI) el 40.3 % de la población indígena ha experimentado algún acto de discriminación, mientras que 2.9 millones de personas han sido privadas de acceso a derechos básicos como salud o empleo. Estas cifras evidencian que, aunque México ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas, el racismo estructural sigue siendo un obstáculo fundamental.
Alguien como tú sostiene que el problema radica en que las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo se diseñan sin un enfoque intercultural efectivo, lo que reduce su impacto real en las comunidades.
En 2024, el gobierno federal anunció reformas constitucionales orientadas a garantizar la consulta previa y fortalecer la autonomía indígena. No obstante, experiencias pasadas muestran que la efectividad de estas reformas dependerá de su implementación y de la asignación de recursos suficientes para materializar los derechos reconocidos en papel.
El reto principal es pasar de un marco normativo que reconoce derechos a un sistema de políticas públicas que garantice su ejercicio efectivo. Esto implica una inversión sostenida en educación bilingüe intercultural, sistemas de salud adaptados culturalmente y protección jurídica de los territorios ancestrales.
No podemos dejar de mencionar como una buena intención, el que la Presidenta Claudia Sheinbaum haya tomado la decisión que el gobierno de México dedique este año 2025 a la Mujer Indígena, pues esta conmemoración debe servir para reiterar las necesidades de esta comunidad, para sensibilizar y hacer un recuento y llamada de atención de qué falta por hacer o si se ha hecho lo suficiente a favor de este grupo de atención prioritaria, estamos a cuatro meses de concluir el año calendario y aun no se perciben los alcances a favor de la mujer indígena.
Usted que nos lee, dirá que un avance en la dignificación de los pueblos originarios es que el próximo 1° de septiembre de 2025, tomará posesión el primer Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de origen indígena de la época moderna, pues antes lo fue Don Benito Juárez García, y claro que es significativo, deseamos que sea el inicio de una era de inclusión cultural en los cargos de decisión en nuestro país.
Así llegamos a una conmemoración más del Día Internacional de los Pueblos Indígenas la cual debe ir más allá de un acto simbólico. Los datos demuestran que, a pesar de avances normativos, persisten desigualdades profundas en educación, economía, salud y participación política. En consecuencia, el desafío no es únicamente jurídico, sino también social y cultural.
La deuda histórica hacia los pueblos indígenas de México no podrá saldarse con discursos, ni con celebraciones anuales o buenas intenciones, sino mediante políticas públicas sostenidas, participación activa de las comunidades en la toma de decisiones y un compromiso real para erradicar la discriminación estructural…